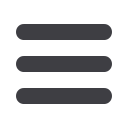

dudó, siempre según los cantares, en
arrojar la cabeza del infeliz, troncha-
da y frita, a los pies de sus hombres.
Por fortuna la historia absuelve de
este crimen execrable al Quiñones,
cuya vida de fidelidad y lealtad a la
corona se ve enturbiada por este
romance pese a que, en tiempos del
Adelantado, ni siquiera constaba
documentalmente la existencia de
esta edificación señorial.
El paso inexorable del
tiempo y el abandono humano
nos impiden conocer con el
mismo detalle otras torres y fortificaciones de estos valles que,
sin embargo, constan en las fuentes. Quizás las más celebres
sean las de Torre de Babia, cuyos restos se alzan en el Barrio de
la Serna, la de Canseco o la atalaya de San Emiliano, en el pago
de “El castillo”. Mas si de éstas aún alcanzamos a contemplar
escasas ruinas, no ocurre lo mismo, desafortunadamente, en
Piedrafita, donde hasta fechas muy recientes se conservaba una
espléndida torre de planta cuadrada que dominaba el acceso al
puerto del mismo nombre y protegía el valle. Algo parecido
sucedía en Villablino donde los Quiñones-condes de Luna
tuvieron hasta bien avanzado el s. XVI una espléndida torre cir-
cular.
Y qué decir de Torrebarrio, descrito por Jovellanos, en
1792, como un “gran castillo, con tres o cuatro torres, que
ocupó todo el llano que existe en derredor de la iglesia; apenas
existe otra cosa de sus ruinas que los cimientos de una torre y
de algunos pedazos de cortina”. O del castillo de Aguilar, en
San Martín de la Falamosa, que ya aparece en los diplomas de
Alfonso III, a fines del s. IX, sede de la mandación de Omaña
durante los siglos plenomedievales. Una fortaleza que terminó
en las manos de los Quiñones, como tantas otras de estas tie-
rras.
Desgraciadamente es mucho lo que se ha perdido, mas
el conocimiento y la conservación de nuestro patrimonio nos
permitirá preservar el bien más rico de nuestra hacienda: la his-
toria. Ojalá dentro de unas décadas estas páginas continúen
identificando estos testimonios del ayer.
44.

















