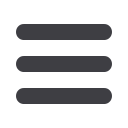
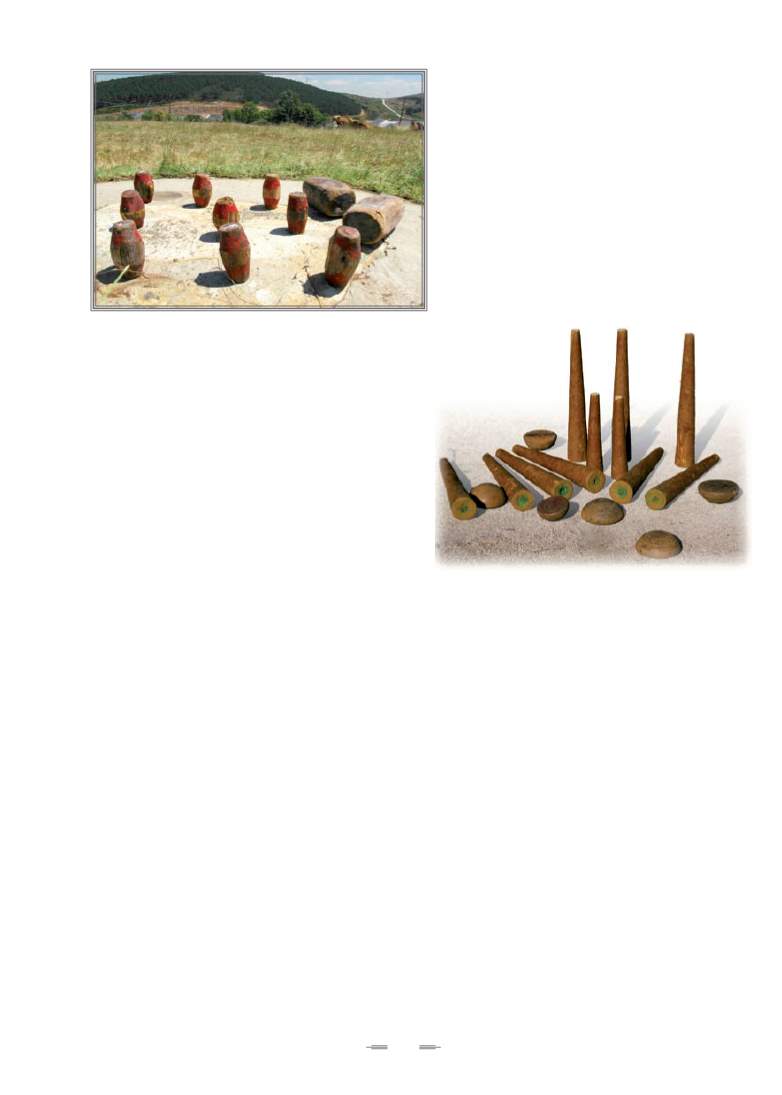
15
“tuso” cepedano -más conocido como
la “tarusa”-, la “rana”, la “llave”, la
“herradura”, la “monterilla” o la “calva”.
La mayoría son colectivos y se
practicaban en diferentes épocas del
año, de acuerdo a las condiciones
climáticas y las obligaciones cotidianas.
Los juegos de adultos eran propios de
las fiestas, de la festividad dominical y
días de descanso, pudiendo organizarse
espontáneamente después de misa o
por las tardes.
En la actualidad perviven el “bolo maragato” en versión
cepedana; el “bolo leonés” en Omaña, Babia, Luna, Bernesga
y Torío; el “pasabolo” lacianiego; la “tirasoga” y los “aluches”,
es decir, la lucha leonesa, que tuvo grandes
[dRWPS^aTb T] [P aXQTaP ST[ C^aÓ^ EPaXP]cT ST
esta lucha fue el “balto”, habitual en Omaña
y que hoy ya no se practica, y el “tiro de
barra”, con su modalidad de “tiro de barra a la
molinera” (el tirador lanza la barra de hierro por
la entrepierna), característico de Omaña, Babia
y Laciana, que hace unos años aún se podía ver
en la romería de Pandorado.
6. Música y bailes
Según los expertos, en este caso Miguel Manzano (
Música popular
, 2009), la historia
de las músicas populares tradicionales que se cantaron en todos los tiempos, apenas
tiene dos siglos de existencia, pues no fue hasta finales del siglo XIX cuando comenzó a
ser escrita con signos musicales. Se desconocen los sonidos de épocas anteriores, pues,
al margen de la inexistencia de partituras que recogiesen los repertorios, ha existido una
constante evolución y transformación.
Esta música siempre ha estado asociada a sus intérpretes, puesto que muchos de
ellos son autodidactas, al tiempo que portadores de un patrimonio musical que se repite,
pero al que también se le aportan formas de interpretación personal y las particularida-
STb VT]TaPSPb STbST [P X] dT]RXP ST ^ca^b R^\_P×Ta^b 7dQ^ \àbXR^b caPSXRX^]P[Tb
populares y ocasionales, así como intérpretes anónimos que intervenían en los bailes
domingueros, como se hacía en el puerto de Leitariegos, en las
salgas
de los brañeros
lacianiegos la víspera de San Juan, en los
filandones
o en cualquier ocasión propicia para
ello. Nos referimos a las “pandereteras”, que al son del pandero cuadrado lacianiego o
de las panderetas, marcaban el ritmo de los que bailaban. Unos intervinientes que, según
la pieza a bailar, se acompañaban de sus respectivas castañuelas y “castañolones”, tan
RPaPRcTaÓbcXR^b ST 1PQXP h ;PRXP]P ;Pb _P]STaTcTaPb ST 2PbPaTb ST 0aQPb >\P×P h EP[[T
de Samario, son las que mantienen vivo este patrimonio sonoro. Y, ya que se citan a
estas depositarias de la cultura musical popular, no hay que olvidar a los grupos de baile
SXbT\X]PS^b _^a c^S^ 2dPca^ EP[[Tb
Bolo maragato. Manzanal del Puerto
Bolo leonés. Villamanín

















